-¡A cubierto, rápido!
El cabo Renford se arrastró hasta el terraplén desde el que el sargento Laramie gritaba sus órdenes.
-Esos perros nos están machacando…
-¿Cuántos han caído?
-Ni idea… -el cabo pegó la espalda contra la tierra apelmazada y recargó su rifle. –Con esa gatling, mejor nos olvidamos de seguir por aquí.
-El siguiente vado está a diez kilómetros, así que ni hablar de ello. ¿Qué tal la dinamita?
-Je, ¿qué clase de brazos cree que tenemos, sargento?
-¿No hay un indio entre nosotros? Dile que trabe un cartucho a una flecha, que prenda la mecha y que dispare con ese estúpido arco suyo, ¡dile que haga algo!
-Va a negarse…
-¡Si se niega, vuélale la cabeza a ese asqueroso!
Renford quiso escupir, pero tenía el gaznate más seco que la mojama, así que un hilillo colgante de sus labios fue lo único que consiguió.
-A sus órdenes, sargento.
Retrocedió a rastras bajo los salpicones de plomo ígneo que trituraban la corteza y las ramas y batían la tierra. A su alrededor, ningún confederado se atrevía a replicar al fuego enemigo, todos se mantenían con la cabeza gacha, algunos agazapados tras el cuerpo de algún compañero caído, los más afortunados detrás de saltos del terreno o de los troncos de los árboles. Las carretas de impedimenta estaban fuera del claro, y sólo atravesando un macizo de zarzas pudo alcanzarlas.
-¡Me cago en Austria y en San Petersburgo! –Albert Renford se incorporó y se sacudió el uniforme; a su espalda, un crepitar de balas rubricó su exclamación.- ¡Anunciador! ¿Dónde coño está ese sucio indio?
Ya lo sabía antes de terminar de hablar, y con paso firme se dirigió a la carreta de avituallamiento. Anunciador se hallaba compartiendo una botella de whisky con Hill Witacker, el viejo borracho de Austin, Texas.
-Malditos cabrones, estamos ahí delante arriesgando el culo y vosotros aquí poniéndoos los hocicos calientes, me cago en vuestras almas –apoyó el hombro en la carreta y le arrebató la botella al indio. Los dos bribones lo miraban divertidos.
-Por ahí no se puede pasar –opinó Witaker, que conservaba un solo diente en su boca maloliente.- Nos cerraron la puerta, nos cortaron el cabo, dieron carpetazo al asunto…
Después de un intenso trago, Renford se limpió las comisuras con la manga de la guerrera y contestó:
-Al sargento se le acaba de ocurrir una idea magnífica –lanzó unas risitas de hiena.
El cabo Albert Renford tenía un rostro cuadrado y juvenil, aniñado habría dicho alguno, con una nariz maciza y respingona, enmarcado por un cabello largo y oscuro que formaba bucles, y reportaba un aire aristocrático a su complexión fornida. Mientras reía, mantenía los ojos pequeños y acerados sobre el indio, William Búho Anunciador, un tipo risueño y con unos kilos de más, quien, con la mosca detrás de la oreja, inquirió:
-¿Qué, qué pasa, qué?
-Pasa que eres un elemento crucial para su plan, y que tienes que –soltó una carcajada-tienes que -otra más- tienes que agarrar una flecha, atarle un cartucho de dinamita, prender la mecha y disparar a la otra orilla. ¡Pum!
-Eeeh, te has puesto blanco, podrías pasar por blanco, cualquiera diría que eres blanco, Anunciador –señaló Witacker.
-No me pagan por hacer el piel pálida loco –el indio se cruzó de brazos.
Renford desenfundó en menos de un segundo y le apuntó en mitad del pecho.
-No te hagas el remolón, piel roja –dijo mostrando la mitad de sus dientes. –Me dio permiso para mandarte a criar malvas si te negabas, y además, me debes dinero.
-No te debo dinero.
-Sí me lo debes.
-No…
-¡Cállate! Vamos, coge el arco y las flechas o te postro –Y a Witacker: - ¡Tú, vieja mofeta, trae una caja de cartuchos, vamos, tú también vienes!
Un poco después los tres abordaban la embocadura del vado por la izquierda, una zona casi selvática que permanecía ajena a los intereses de
-Son como treinta metros, no llegará.
-Hay que intentarlo, si no, habrá que buscar un sitio sin tanta diagonal.
-¡Indio, haz que llegue, perro!-gruñó el viejo.
Fue un momento dramático: Renford prendió la mecha y luego un par de cigarros para Witacker y él mismo, mientras Anunciador tensaba el arco con mucho cuidado y soltaba la cuerda sin demasiado cálculo. La flecha chisporroteante se levantó por los aires, bajo un cielo azul límpido de primavera, y comenzó a descender como un ave con un ala rota, hasta caer en el agua, a una distancia escandalosa de la orilla opuesta, provocando un siseo. Alguien dio la voz de alarma entre los unionistas:
-¡¿Eh, qué pasa allí, qué traman esos cabrones?!
Y no tardaron mucho en responder con sus fusiles en su dirección.
Renford, por su parte, apuntó con su rifle con mucho cuidado, y masculló mordiendo el cigarro:
-A ver si le doy a ese…
Disparó y una pizca de tiempo por detrás del estampido advino la visión de un casaca azul doblándose sobre sí mismo y desplomándose sobre unas matas.
-En todas las tripas –se sonrío el cabo. –Vámonos de aquí.
-En los tiempos antiguos, existían las catapultas, Renford. ¿Te imaginas contar con eso? Eso sería lo suyo, una catapulta, como un tirachinas gigante.
-¿Nunca te han dicho que resultas reiterativo, viejo? Anunciador, súbete a ese árbol.
-Mátame tú mismo.
-¡Que te subas! Me cago en Lincoln y en su padre, ¡estás en el ejército! ¡A cumplir órdenes, cojones!
Renford trepó también hasta la copa y se acomodó sobre una gruesa rama. El indio, a horcajadas sobre otra cercana, cargó el arco y esperó a que el cabo prendiese la mecha con su cigarro. A unos diez metros de altura, resultaban un blanco fácil, pero vista la prometedora parábola que obtenían merecía la pena asumir ese riesgo. En efecto, la flecha atravesó la distancia con seguridad y se perdió en mitad de la maleza. Permanecieron expectantes. De repente, dos o tres soldados rompieron a corretear como conejos y una explosión remató el espectáculo.
-¡A tomar por culo!-se carcajeó Renford, y el indio lo secundó.
-¿Qué ha pasado? ¿Llegó la flecha, llegó? –Witaker se agitaba alrededor del árbol como si sufriese de incontinencia.
-Vamos, otra, esta vez apunta mejor –urgió el cabo. Ya los habían divisado y se reagrupaban para soltar una salva certera contra la copa. –Venga, venga, ¿los ves? Desbándalos.
El indio disparó de nuevo. Los unionistas dejaron de apuntar y alzaron sus cabezas, contemplando entre desconcertados y maravillados el proyectil; sólo cuando comenzó a bajar en picado, deshicieron el pelotón y se lanzaron cuerpo a tierra, protegiéndose las cabezas. La dinamita estalló en terreno seco. Un gran vocerío se oyó a la derecha de donde se encontraban, y
-¡El sargento debe haber dado la orden de atacar! Anunciador, por tu madre, sigue tirando flechas. ¡De aquí nos bajamos tiesos o cuando se tome la otra orilla, no hay otra!
Seis flechas más se precipitaron contra el enemigo hasta que un aluvión de balas les obligó a desistir, al indio con el costado agujereado y al cabo con un tobillo hecho cisco. Cayeron como cocos, dando costaladas por entre el ramaje. El clamor de la refriega continuaba, pero era imposible determinar desde su posición cuál iba a ser el resultado.



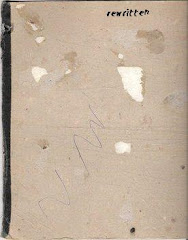

2 comentarios:
A los pies maese Quinesios!
zumbale en el sietedepecho!
aquilalo!
jazífalo,hundelo en el hueco!
hazle de dido!
mientele y guita!
sombra que y2!
Juan Agua.
Le obligaron a beber agua,lo calcinaron,le quemaron la solapa y soplillo.Lo amamantaron,jugaron a la peonza con el,se le subieron al camion,ala1,ala2.Se divertian al lado de la cuchilla.Uno de sangre,dos de morcilla,por favor!,si,si,si,si,en la mesilla dos le dejo el codo roto.
Suena un disparo en el aire,a mongolito gluto lo tienen por el cuello.Lo zarandean hasta que decide soltar la chilapa.Se te habrá caido la bala?.
Publicar un comentario