Los Grifos de Adendas lo corearon; las columnas se desplegaron y rompieron sobre los efectivos que disputaban a la sombra del primero de los tres cinturones de Oranges y entre las máquinas de asedio. Un gran clamor sorprendió a los de Pareo, como un látigo hace jirones las espaldas del ajusticiado. Habían abierto brecha en múltiples puntos y prendido fuego a las almenas. Se combatía en el adarve y pocos quedaban ya que pudiesen regocijarse con nuestra llegada.
-¡No os demoréis! Nuestra valía se verá refrendada tras los parapetos. ¡Hacia el interior de la ciudad!
Lo súbito de nuestra acometida nos permitió penetrar profundamente entre las hordas. En mitad ahora de un infierno de lanzas y escudos pugnábamos por proseguir nuestro avance. El grueso de los Grifos consiguió superar el primer obstáculo; el resto se encaramó a las almenas y trató de contener a los asaltantes que, superada la sorpresa inicial, se debatían como perros rabiosos.
Así que nos encontrábamos entre el primer y el segundo cinturón de murallas, que en su contorno ceñía la falda de la colina, en cuya cima se alzaba el santuario de Munce. También se había quebrado la defensa en algunos puntos, pero en lo alto los defensores seguían siendo numerosos y resistían con fiereza, arrojando piedras y picas. Los estandartes del Tetrarca Adendas, de
Descubrí con alegría que Meridian continuaba en pie. Manejaba su hoja terriblemente vasta con decisión y aplomo. Hondia, mi segundo, hacía sonar su cuerno algo distante, demandando auxilio. El combate se recrudecía frente a las puertas. Un ariete se exhibía amenazadoramente y era menester inutilizarlo. Meridian me acompañaba. Precipitamos una tunda de acero sobre una llanura de escudos, haciendo trastabillar a un puñado de infantes. Procurábamos no colocarnos a tiro de jabalina. Mientras, el ariete proseguía su amenazador avance. De repente, ‘Mbrut Meridian desapareció. Mientras rechazaba a mis acosadores, procuraba aceptar el hecho de que el mercenario hubiese huido, excusándolo tal vez. Mis valientes Grifos se batían en tanto, con la esperanza de salvar del infortunio a sus familias. Entonces, la imagen pura y distinta de Alexia destelló en mis mientes como un faro que desgarra la tiniebla. ¡Alexia, la más deseada de las mujeres! El verso afloró inexorable en mis labios en honor a su recuerdo y a los días felices de Arvenia, y cantaba mientras mataba, y las huestes se detenían para contemplarme maravilladas. Abría las carnes del enemigo con el implacable vástago de la forja y el martillo, y mi voz se elevaba incólume hacia la morada de los dioses.
-¡¡¡Heraldo de la victoria!!!- rugió alguien junto a mí. Era el bravo de Meridian, que regresaba con un hato de lanzas sobre cada hombro.- ¡Lanceemos a esas hienas!
¡Oh, con cuánto gozo lo recibí! Arrebatado por un paroxismo de alegría homicida, me asemejaba yo a algún dios de las tormentas que arrojase implacable sus relámpagos. Los acertaba por cualquier resquicio concebible; profundamente los hería, mientras que desde arriba eran machacados con brío por el canto y el tocón inflamado. Al poco, cualquier idea de emplear el ariete fue desestimada, y éste quedó por tierra, como el falo de un gigante mutilado.
Hondia yacía abierto en canal; el cuerno pendía de su cuello de toro. Tracé un círculo de acero alrededor de él y ordené a un muchacho que lo recuperase. Éste lo tomó con reverencia y tocó repliegue junto a las puertas. Apenas trescientos lo habíamos conseguido. Luchamos de espaldas a las puertas que subrepticiamente se abrían para permitirnos el paso. En cuanto estuve del otro lado interrogué a uno de los guardias:
-¿Dónde está Arquivago?
-Creo que trata de contener la incursión al pie de las escalinatas. No estoy seguro. Es el caos...
-¡Mantente recio! Los Grifos avanzaremos. ¡Procurad acabar con las tropas que hay al otro lado! ¡No abandonéis a los héroes de la primera muralla a su suerte!
La ciudad estaba en llamas a lo largo de toda esa corola. Los invasores, en su determinación, apenas habían reparado en lo que sucedía en la retaguardia. Se obstinaban contra el último y más pequeño círculo defensivo. El santuario era bien visible en la cúspide, así como la parte superior de sus soberbias escalinatas.
El número de enemigos resultaba abrumador. Por suerte, Arquivago había reservado gran parte de sus efectivos en aquel reducto. Sin embargo, una de las puertas había sido truncada sin remedio, y la lucha en el umbral en ruinas era encarnizada. Hice formar a mis escasos centenares de hombres, pertrechado con dardo abundante. Los enemigos rezagados mordían el polvo ante nuestro azote: sus cabezas rodaban cuesta abajo. Procedíamos entre las casas y los monumentos arrasados como una negra sombra de venganza. Multitud de cadáveres estorbaban el paso y el pavimento estaba saturado y resbaladizo por la sangre. Al fin, la masa de los que aún se esforzaban por cobrar el santuario y acuchillar a las vestales apareció a las claras, y un torrente unísono de picas borboteó sobre sus espinazos. El efecto fue demoledor: acaso un centenar hizo crepitar sus huesos en el duro pavimento, apuñalados desde el aire. Aún volaba mi azagaya cuando ya me echaba encima de ellos: una aparición que movía a espanto: el cabello empapado en sangre, la cota de malla reducida a un amasijo de hierros, el jubón hecho trizas, cien heridas escalofriantes, el rostro congestionado, transformado en una máscara inhumana. Salté sobre los cadáveres que entonces se desplomaron y decapité al primero que afronté. La hoja saltó en mil pedazos por el tremendo impacto contra sus vértebras. Dos enemigos vinieron a hostigarme. Evité la estocada de uno de ellos y aferré la muñeca agresora, al tiempo que estrellaba mi puño izquierdo contra sus narices. El siguiente rasgó mi costado derecho. Con un gruñido de dolor, arrojé contra él a su compañero, cuidándome de despojarle de su arma, y a continuación traspasé a ambos con un lance insuperable: allí quedaron juntos y espetados como una parodia de amantes. Busqué otra espada y reemprendí mi ascenso. A través de los batientes astillados vislumbré las escalinatas de mármol y ónice salpicadas de sangre y bullentes de bélica actividad. No pasó mucho tiempo antes de que yo mismo pusiese un pie en ellas, mugiendo como un toro provisto de las fauces de un tigre.
‘Mbrut Meridian no me iba a la zaga. Era un guerrero avezado, pero ni siquiera su arma de factura impecable había perdurado. Blandía en aquellos instantes un temible martillo de guerra, con los dos pies bien afianzados en sendos escalones, y desbastaba literalmente los trozos que dejaban expuestos sus oponentes: sus brazos eran aspas de molino que voltean cuanto cae en su radio de acción y expele ráfagas de esquirlas y gotas de sangre.
Ambos bandos nos disputábamos cada escalón. Los de Pareo ya nos había advertido y titubeaban entre continuar o retroceder. La guardia personal de Arquivago vendía cara su vida en lo más elevado, aunque se trataba de apenas de un centenar. A la sombra del santuario, un hontanar de sangre discurría colina abajo, a modo de horrendo rito de unción.
-¡Expulsémoslos de nuestra ciudad!¡Asesinémosles!-aullé.
Redoblamos nuestro ataque con avidez, pese a lo extenuado de nuestros miembros. Otra cosa nos animaba: las mujeres y los niños refugiados en el templo para los cuales representábamos su única salvación. Los acuchillé una y otra vez como si se tratasen de peces atrapados en una red; los mutilé sin piedad, los derribé de dos en dos, de tres en tres, y entre los míos cundía el ejemplo: allí se realizaban gestas dignas de reyes indómitos. Los Grifos Sangrientos hacían honor a su nombre: tales bestias mitológicas envidiarían nuestras garras. Busqué entonces más adversarios, bufando y babeando la consistencia de la locura, embebido por la cólera, y tardé un poco en comprender que no había sobrevivido ni uno solo de ellos, y que otros andaban tan desconcertados como yo.
El santuario se había salvado de momento. Alguien se dirigía a mí en un tono eufórico:
-¡MaŠ-AyaŠ, eres tú!¡Bendito seas!
Se trataba de Arquivago, que, sorteando los rastros de la carnicería, descendía las escalinatas para encontrarse conmigo.
Miré hacia abajo. Desde el punto en que me encontraba, mediada la escalinata, divisaba el primer y el segundo círculo envueltos en llamas, así como la masacre de que eran víctimas los infortunados asediadores que habían quedado atrapados entre nuestras fuerzas. Mil hombres quizás pudiesen resistir a partir de la segunda muralla. Sin embargo, las legiones de Pareo se recomponían al pie de la colina y continuaban sobrepasándonos por mucho. Renació en mi pecho el deseo por ver a Alexia.



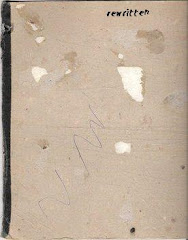

No hay comentarios:
Publicar un comentario