Existe un trastorno de los sentidos: paraeidolía, que comprende esas experiencias en que un sujeto cree captar la representación de un rostro en una mancha casual en una pared, en el contorno de unos cerros distantes, o en la composición del perfil de una finca y un carro de mano abandonado junto a ella, por ejemplo.
A los más imaginativos les parece hallar en este tipo de percepciones indicios de una inteligencia esquiva y ajena a la humana, incapaz de fijar sus facciones en una forma permanente, en perpetuo deslizamiento sobre la superficie de las cosas, siempre la misma y siempre detectada de soslayo, y sobre la cual es imposible concluir si demuestra un carácter medroso o amenazante.Hace algunas noches descubrí un reflejo rojizo entre las ramas de un árbol situado en lo alto de una cañada, y se me antojó un ojo intrigante a partir del cual podía trazarse la imprecisa figura de una efigie gigantesca siguiendo la silueta de la copa. Pensé que podía tratarse de Marte, que desde la posición en que me encontraba se observaba a través de las hojas, aunque me extrañaba, porque el cielo aparecía nublado en todas direcciones. Subí por una cuesta, con la intención de resolver el misterio. La zona estaba poco iluminada, así que por más que agucé la vista no conseguí entender que el brillo procedía de un objeto más negro que la noche, atorado entre las ramas, hasta que estuve situado a pocos pasos de él. ¿Atorado o posado? No podía precisar que era aquella cosa. Y, de repente, me asaltó un pavor extraordinario, porque de tal manera permanecía estática, como si fuese un animal que se siente descubierto, que ya no dudaba en atribuirle una inteligencia maligna. No se me escapaba, por una parte, que era lo bastante grande como para echar a volar de improviso y arrebatarme por los aires, y por otra, que me encontraba allí completamente solo, sin nadie con quien compartir la visión de cosa tan extraordinaria. A la excitación del hombre primitivo que descubre algo singular, siguió un miedo cerval que incitaba a la huida. Sentí como la racionalidad se daba prisa por abandonarme, o más bien como si se esfumase como si nunca hubiese sido. Aquel paraguas, aquel murciélago enorme, aquel gato de Cheshire, aquel demonio surgido del infierno, carecía de toda interpretación posible, hubiese constituido una entrada nueva en el bestiario más acabado, escapaba a todos los registros y contextos que yo hubiese podido aventurar.
Acaso porque tuve la suficiente presencia de ánimo aquella noche, o simplemente porque soy de los que tienen suficientes arrestos para enfrentarse a lo desconocido, logré sobreponerme y proyectar una mirada más amplia que, en efecto, tras recorrer un tramo de tendido eléctrico, terminó por revelarme aquel objeto como un foco, consonante con otro alejado una decena de metros y que aportaba algo de claridad; un foco, digo, que algún gamberro había apedreado y que aún sostenía una punzada de luz. Ciertamente, lo que me había desconcertado era la colocación oportunista del mismo entre las ramas de aquel árbol. Los sentidos no saben lo que captan, y la imaginación siempre se precipita por delante de ellos: barruntando sobre el asunto, rechacé como una vana ilusión mi anterior apreciación de un ser mudo y escalofriante que asomaba su desproporcionada cabeza en aquel paraje.
Muy satisfecho por el buen partido que había sacado de mis facultades intelectivas, me dispuse a marcharme. Y entonces, cuando ya giraba sobre mis talones, dando la espalda confiado al enigma resuelto, pude vislumbrar, tan sólo un instante, y como si exclusivamente fuese posible hacerlo por el rabillo del ojo, como una mano descomunal se materializaba y emergía de una zona obstinada en la tiniebla, atrapándome sin remedio. Suspendido en el aire, pugnando por zafarme del puño descomunal que constreñía mi tórax, el único pensamiento claro y distinto que se deslizaba en mi mente sobre el fondo del pánico se refería al episodio de la Odisea en que el cíclope agarra a uno de los navegantes “como si fuese un cachorro” y lo golpea contra el suelo repetidas veces, regando el polvo con sus sesos.
Ahora, sirvo de sustento a esta fugaz deidad que me arrastra y me oculta consigo en toda clase de perfiles, ajustándome a las formas de bultos que agonizan en desvanes, a los juegos de sombras que se ofrecen a los insomnes, a los rincones umbríos de los parques, a través de los canales agusanados de la nada, a lo largo de su deriva insensata, e inexplicablemente sigo con vida; rostro trashumante, en preferencia de tinieblas e indefinición, ya ha consumido la mayor parte de mis miembros, siendo que esta noche dará cuenta por fin del torso, de los vulnerables órganos... A estas alturas, ya he perdido por completo la razón: detrás de mi frente resuena un aullido. Es mi sangre, que se enciende pulverizada con cada dentellada, la que, asentándose sobre el papel, da a leer estas letras.



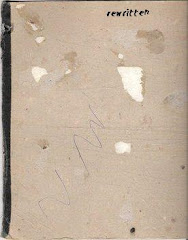

No hay comentarios:
Publicar un comentario