Todos los caminos trazados sobre la faz de la tierra son vasos a la espera de llenarse con savia nueva, de propulsar un caudal de eventos y seres extraordinarios, cuando las dimensiones se solapan. Entonces, algunas regiones del mundo reducidas a órganos atrofiados recobran una apariencia de vida.
El último año había sido para Antonio Herrera el peor de su vida. Lo más trágico era que sólo ahora comenzaba a percibirlo de esa forma. Llevaba apenas tres meses en Proyecto-Hombre e ignoraba cuánto le quedaba para emerger de aquel oscuro túnel al que le habían empujado la fama precoz y las drogas.
Había sido campeón de atletismo de Andalucía en 5.000 metros, y un contrincante formidable en 10.000. Había estado a punto de participar en el campeonato de España, y ya su marca lo señalaba como uno de los futuros integrantes del equipo olímpico. Pero los triunfos lo habían cegado. Comenzó a tomar drogas para aliviar la tensión, aconsejado por esa clase de tipos que huelen las oportunidades de otros para tener éxito. Antes de darse cuenta, su rendimiento había caído y se pasaba todo el día dando vueltas con el coche y atiborrado de cocaína. Incluso había roto con su novia de siempre, Rosa.
Su madre había sufrido un infarto recientemente. Desde el lecho aséptico del hospital le había pedido con lágrimas en los ojos que abandonase la mala vida. Antonio había prometido intentarlo. Rosa, que había asistido a ese momento tan emotivo, quiso ayudarlo.
Las normas de la organización eran muy estrictas. Antonio las había acatado, y eso a pesar de que estaba más enganchado de lo que creía. Le habían prohibido hacer atletismo. Se suponía que una persona debía saber estar consigo misma más allá de sus obsesiones y expectativas. Irónicamente, pese a la decadencia moral en que se había sumido, al cabo de unas semanas fue lo que más trabajo le costó. Con tristeza, descubrió que el atletismo era lo único en lo que destacaba, y su oportunidad de prosperar en la vida, aunque sólo fuera porque se había dedicado casi exclusivamente a ello desde la adolescencia. Corriendo se sentía libre, lograba dejar la mente en blanco, evadirse de los problemas. Las cosas pasaban a su alrededor, sin dejarle huella, eso era todo. En la carrera, experimentaba la regularidad de un acto del que podía hacerse cargo; el dolor mordiente en las extremidades cuando la máquina estaba a punto de colapsarse; el brío infinito en los días buenos que lo impulsaban a correr hasta el fin del mundo.
Aquella tarde cedió a la tentación y contravino las normas. ¿Qué mal podía hacerle aquello? ¿No era el deporte sinónimo de salud? Nadie cuidaba de él, porque ya empezaban a confiar en él. Salió a correr por caminos poco frecuentados. Comenzaría por un camino en mal estado, flanqueado por unas pocas granjas y campos cultivados de algodón y girasol, que desembocaba en una central distribuidora de electricidad. Luego, tocaría recorrer un tramo de carretera secundaria, hasta alcanzar una vereda de tierra compactada que se extendía por una veintena de kilómetros hacia el interior del Aljarafe.
Soplaba un viento de levante perturbador, del tipo que hace que las prendas se volviesen pegajosas y el cabello molestase. Más al sur, en Cádiz, el levante devastaba las psiques. Pero esto no iba a desanimarlo. Si alguna vez había sentido la necesidad de expresarse físicamente era ahora. Ansiaba estirar sus músculos hasta donde dieran de sí, transpirar por los poros de su piel aquella fiebre de derrota y de decepción consigo mismo. Realizó concienzudamente sus ejercicios de estiramiento al lado de una parra. Tomó aliento y emprendió la marcha, temeroso por cómo iría a responder su cuerpo. Viejas molestias, el rumor de antiguas lesiones, achaques y deformaciones adquiridas con los años, salieron a flote. En esta primera fase, la voluntad debía combatir todas esas querellas, transformar esos focos de malestar en un fuego tibio y balsámico que inundase su organismo.
Antes de llegar a la altura de la primera granja diviso algo extraordinario. Plantado a la vera del camino había un percherón enorme. Dos o tres personas con pinta de gitanos del este estaban observándolo. Mientras los pasaba, Antonio no pudo evitar saludarlos y hacer un breve comentario:
-¡Parece un dinosaurio!
Los extraños se limitaron a sonreír cortésmente. Los cuartos traseros del animal parecían tener la altura de una primera planta. Su figura se recortaba titánica en el aire turbio. Antonio corría, sacudiendo la cabeza. “Tal vez sea una raza de caballos que no conozco… En zoología estoy frito.”
No pudo pensar demasiado en ello. Un poco más adelante divisó la vanguardia de una caravana de carromatos tirados por mulas que venía en dirección contraria. Había cobrado un buen ritmo de carrera, así que apenas podía dedicar más de un par de vistazos a cada carromato junto al que pasaba. Parecía tratarse de una trouppe circense, a juzgar por las pinturas y decoraciones. Pero, ¿no parecía tratarse del mismo individuo quien ocupaba todos los pescantes? Cuando reparó en ello, vio que no era así. Había un niño sonriente sentado junto al palafrenero en el siguiente carromato, una variación significativa en la serie. Pasó junto a un carro-jaula enganchado al carro que lo precedía. Estiró el cuello y descubrió a una serpiente enorme durmiendo entre la paja. El siguiente aparecía decorado como una especie de dragón. Desde sus múltiples ventanitas le parecía percibir por el rabillo del ojo rostros de payasos que se asomaban para verlo pasar y se ocultaban rápidamente, como muñecos de resorte. La caravana no parecía ir a acabar nunca. Sus oídos se llenaron de un zumbido no del todo desagradable. En una de las carretas, percibió a una joven gitana, ataviada como una pitonisa, que se asomó en cuanto lo vio pasar, como para prevenirle de alguna cosa. Antonio mantuvo la cabeza girada en su dirección mientras corría, pero finalmente no dijo nada y se limitó a observar cómo se alejaba. Antonio retuvo la cara de la desconocida en sus mientes y volvió el rostro hacia delante. Rumiando este extraño episodio, no advirtió que el último de los carromatos había quedado atrás.
La senda maltrecha terminó y sus zapatillas resonaron sobre el asfalto. Siempre había un ramo de flores renovado en algún punto de aquella carretera. Antonio tragó saliva y apuró la marcha, tomando toda clase de precauciones. Pero no pasó ni un solo coche, y en menos de un cuarto de hora ya había cubierto el peligroso tramo. Suspiró cuando sus pies tocaron la arena de la larga vereda que discurría hasta Gelves y aún más lejos.
Aceleró el ritmo de carrera, buscando ese punto de equilibrio en que todo el rendimiento a obtener era puro sacrificio. De vez en cuando pensaba en la caravana, en el caballo descomunal, en la gitana. La cara de la gitana se le trocaba con la de Rosa, que antes que amante debía considerarla buena persona. Un hombre no puede salir por sí solo de según qué trances. Una bocanada de afecto y amor le colmaba el pecho.
Escrupulosamente administraba sus movimientos, reduciendo la acción de sus rodillas y brazos al mínimo, comidiendo las zancadas. El adversario a batir era él mismo, aquello que lo volvía débil y dependiente. El levante se embravecía en su contra, tratando de mermar sus evoluciones. Pero Antonio se sentía invencible aquella tarde. Sólo atendía a la cadencia de su estilo, a la frecuencia implacable de su respiración. Personificaba el sueño del hombre queriendo ser un perpetuum mobile.
Su vigor y su determinación se destacaron de forma incontenible a través de aquellos parajes solitarios y silenciosos, y atrajeron las miradas de las criaturas forasteras que el azar y el deseo habían concitado en aquella misma senda. Algunas, luminosas y escuálidas como reflejos de luz sobre las aguas, escudriñaban en su espíritu y le concedían favores. Otras, densas sombras que se escurrían entre los cañaverales y los abrojos, le extirpaban a su paso lo que le envidiaban. Otras aún se le injertaban en el cuerpo como si hubiesen encontrado por un fin un hogar.
La carrera lo estaba transformando en cuerpo y alma, pero él no era consciente de ello. Toda atención y gozo estaban puestos en persistir en el ritmo cada vez más frenético que el ensamblaje vertiginoso de mundos le imponía. Corría entre criaturas que nadie había recogido en bestiarios.
Rosa estaba dejando las bolsas de la compra en la cocina cuando unos golpes resonaron en la puerta de entrada. Acudió a abrir con un mal presentimiento. Sus pupilas se dilataron hasta licuarse, gritó y cayó desmadejada, enloquecida sin remedio, ante la visión de aquella cosa que se alzaba en el umbral. Era de noche en la calle. Una torre de carne tumefacta, contorsionada, un organismo de regreso de vagar por otras dimensiones, por el espacio exterior, por mundos de agonía y éxtasis, se inclinaba para mirarla por debajo del dintel. De una de sus decenas de bocas rezumaba una palabra:
-Rosa.



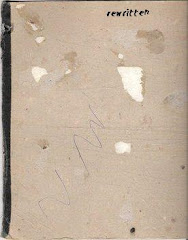

No hay comentarios:
Publicar un comentario